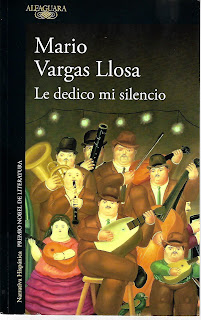Lo diré una vez más: con Zweig abrí la sección que
dedico en el blog a mis autores favoritos. He leído casi toda su obra traducida
y también varios libros de los publicados sobre su vida y obra. Ya de entrada
tengo que decir que ninguno se acerca en calidad e interés a este de Moreno Claros. Y lo cierto es que no lo
esperaba, no creía que pudiera tener tanta calidad en la información y en la
escritura. Estará entre mis mejores lecturas de este año, seguro.
Moreno divide el estudio en tres partes. La primera
abarca hasta la Gran Guerra e incluye sus momentos de formación. En la segunda
se centra en el período bélico y los fructíferos años 20. Finalmente, la
tercera la dedica a los años 30 hasta su muerte en 1943.
Algo fundamental en el libro es la permanente interrelación entre vida y obra. Como se dice en la reseña hecha en infobae.com:
“(…) más que una simple biografía, es un análisis profundo que revela el vínculo entre la vida y la creación literaria de Zweig. Los lectores encuentran aquí una comprensión más amplia y profunda de un escritor cuya grandeza no solo yace en sus palabras, sino también en el enigma que fue como ser humano”.
Y en este vínculo tengo que destacar
la relevancia que tienen los magníficos resúmenes o síntesis que Moreno hace de
muchos de los textos de Zweig. Es muy difícil encontrar este tipo de trabajos
hechos con tanta precisión y, sobre todo, claridad, de forma que se entienda
perfectamente de qué trata y cómo lo trata el autor. Para mí es uno de los
aspectos más interesantes del libro. Un libro en el que no renuncia a reflejar
también algunos temas algo más oscuros que se han debatido como pueden ser su
posible exhibicionismo e incluso su improbable homosexualidad. Moreno se
muestra partidario de negar ambos.
Hay algunos temas que me han llamado más la atención
como pueden ser: su temor a la vejez en el que tanta insistencia se hace;
algunos de su vida cotidiana como la gimnasia (no por nada, sino porque las
fotos que de él se conocen dan otra idea) o las broncas con sus hijastras; su
método de escritura que suponía hacerlo de forma muy rápida, casi automática,
para luego practicar “el goce de las tachaduras”; por supuesto, el conjunto de
personas con las que mantuvo relaciones de amistad como, por ejemplo, Romain
Rolland y Joseph Roth (curiosamente este es el segundo en mi sección de autores
favoritos); su pasión por los autógrafos a la que dedicó mucho dinero; y
siempre su inmensa capacidad de trabajo que hace que incluso viviendo en Nueva
York y Brasil en los últimos tiempos, y alejado de sus libros, fuera capaz de
escribir varios incluyendo sus famosa memorias.
En fin, un libro que a lo largo de sus 472 páginas
nos da una visión completísima del autor y su obra. Además, incluye una buena
cronología de vida y obras y una completa selección bibliográfica. Un libro
imprescindible para los muchos seguidores de Zweig y muy útil para quien quiera
acercarse a su obra, la obra de unos de los grandes escritores del siglo
pasado. Además de que, debo insistir, está
magníficamente escrito.
Luis Fernando Moreno Claros, Stefan Zweig. Vida y obra de un gigante de la literatura