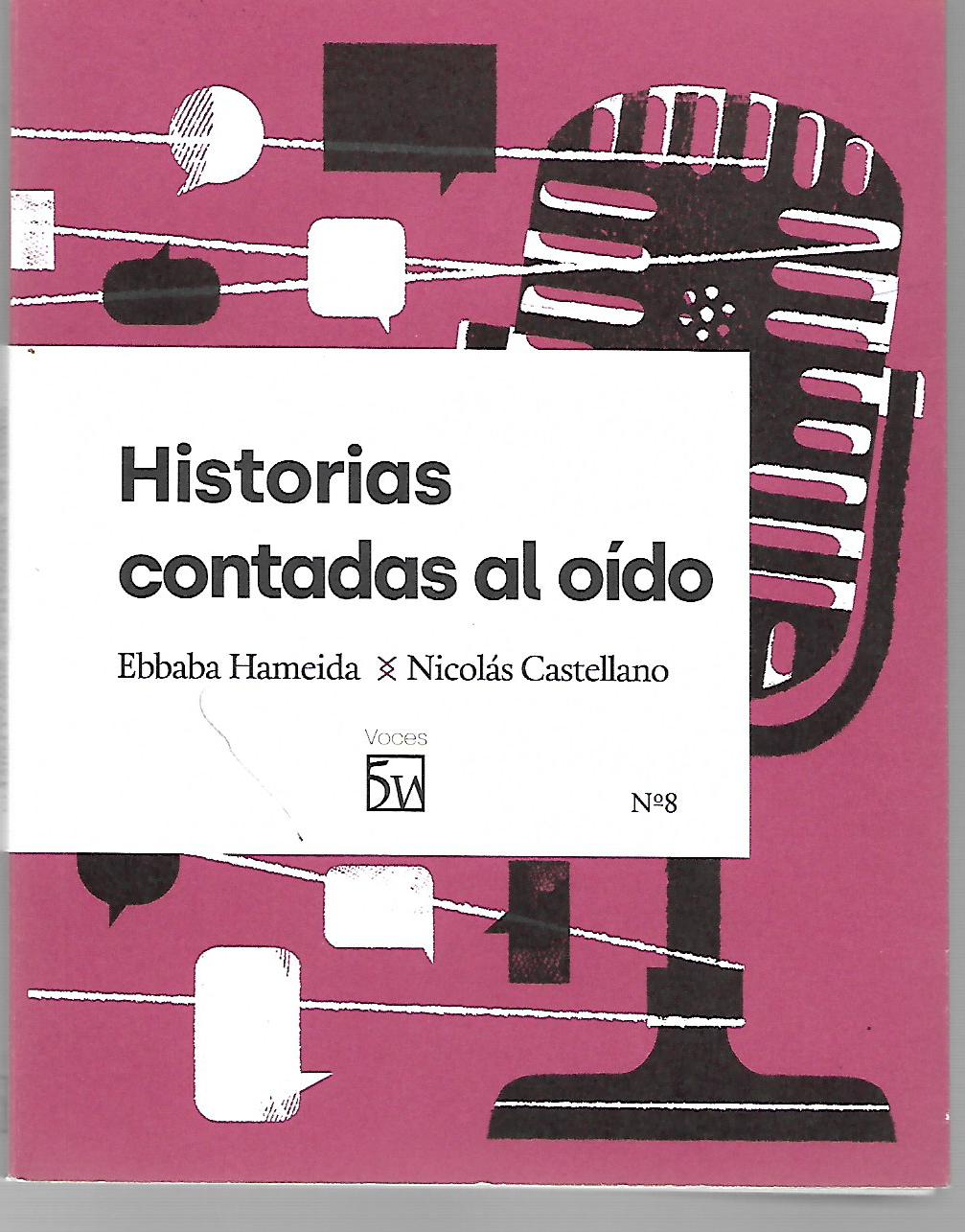Para esta
“historia del presente” Caparrós se inventa una historiadora que dentro de cien
años elabora un manual sobre cómo era el mundo cien años antes. En definitiva,
lo que hace, basándose en los artículos que publicó en El País entre octubre de 2022 y abril de 2023, es resumir en qué
mundo habitamos.
Así, a lo
largo de los 25 capítulos que componen el extenso texto, 427 páginas, se pueden
leer informaciones sobre temas que van desde la población del mundo hasta la
alimentación pasando por las diferentes formas de ocio para terminar con la
variedad de religiones. Se habla de política, de sociedad, de cultura, de
mentalidades, de usos y costumbres, de educación, de salud, de geopolítica, etc.
He dicho que
se pueden leer informaciones porque en lo fundamental se trata de un libro en
el que se premia la descripción al modo de esa historia positivista tan querida
por algunos, pero, claro, tratándose de Caparrós no se podía quedar solo con
eso y también hay bastantes reflexiones y opiniones. Algunas las hace, como
suele ser habitual en sus trabajos, introduciéndolas con fragmentos entre
paréntesis, pero otras están incluidas en el propio desarrollo del tema.
Cada uno de
los capítulos se acompaña de un apartado breve, apenas un par de páginas, en el
que plantea casos individuales para ilustrar el tema tratado. Así, encontramos desde
un migrante africano hasta Ferran Adrià pasando por Putin, Messi o el mismo
Ratzinger.
Como ya
sucedía en ese gran libro que es El
Hambre, hay una gran cantidad de datos que el autor maneja muy bien de tal
manera que no hace que los árboles no nos dejen ver el bosque. Tiene Caparrós
una rara habilidad para no abrumar con ellos y, sobre todo, para darlos de una
forma muy inteligible huyendo de esos tantos por ciento que tanto daño hacen en
tantos textos. Eso sí, y aquí va una breve crítica: no se da nunca referencias
de las fuentes ni siquiera en un apéndice al final del libro. Lo mismo pasa con
las citas, no muy numerosas, de las que apenas conocemos a un par de autores.
En un libro
que abarca tantos aspectos de la realidad, cada lector puede tener más interés
en unos que en otros. Hay, claro, algunos que dan una información muy básica
que conocerá cualquier lector mínimamente informado, pero tampoco está mal que
queden aquí recogidos. Al mismo tiempo, se pueden encontrar cosas como, por ejemplo: el proceso por el que pasa
un plátano hasta llegar al consumidor final, o las razones para que exista un
cuerpo militar femenino en el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o la idea de que se tenga que demostrar un
conocimiento de las propuestas de los partidos para poder votar, cosas que yo
desde luego desconocía totalmente.
Antes
mencionaba la existencia también de reflexiones y opiniones. Voy a dejar
constancia de dos que me parecen especialmente interesantes además de
compartirlas en su totalidad:
Refiriéndose a
la guerra que se inicia por la invasión rusa de Ucrania, afirma:
“Pocos procesos ilustran mejor la visión que tenía aquella sociedad de sus problemas: le interesaban cuando eran nuevos, se asustaba, se indignaba, reaccionaba airada, y después se iba acostumbrando hasta que, al final, aquello que poco antes le había parecido intolerable desaparecía de su foco de atención”. (p. 373)
Muy distinta
es la siguiente, pero refleja bien la sensación de fracaso que podemos tener
alguna gente de nuestra generación:
“Así el
problema principal del cambio social parecía ser que no había tanta gente que
lo quisiera. Querían tener un poco más, vivir “mejor”, pero no creían que para
eso hubiera que conseguir nuevas estructuras sino un buen trabajo. Eran, aparentemente,
la mayoría, y eso, por supuesto, desesperaba a los que trataban de imaginar
sociedades colectivamente mejores. Es difícil, cuando alguien se ha pasado la
vida pensando en los destinos de la humanidad, aceptar que la mayor parte de la
humanidad piensa en su propio destino. Era – y es- difícil y molesto y
desalentador y todas esas cosas”. (p. 424)
En fin, estamos
ante un libro muy interesante, del que se puede sacar mucha información y
también con el que se puede, y se debe debatir. Yo, por ejemplo, matizaría
algunas cosas que dicen sobre la corrección política o sobre el ecologismo. Pero
esta es precisamente su principal virtud: hacer que el cerebro del lector se
active.
Martín
Caparrós, El mundo entonces. Una historia
del presente.